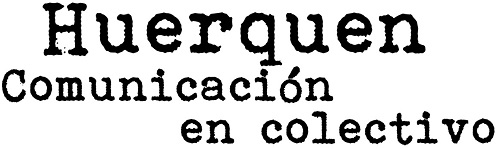Mientras en la Argentina seguimos procesando lo que dejó la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas apuntalada por una inédita intervención del gobierno de Trump, que por otro lado amenaza con ferocidad la paz latinoamericana; mientras se profundiza la crisis de la economía de los hogares con ingresos fijos, el capital se avalanza sobre nuestros bienes naturales y el Estado cede el control de ramas enteras de la producción nacional a un puñado de corporaciones; conversamos extensamente con Diego Montón, de la coordinación nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra: La realidad del sector de la agricultura familiar por sobre narrativas libertarianas y la situación del modelo agroalimentario a nivel mundial; la cuestión agraria y los debates ausentes hace demasiado tiempo en el campo popular; el presente de la soberanía alimentaria en Latinoamérica; China, geopolítica y los desafíos del desarrollo de nuestros pueblos del sur; del renovado impulso en la reorganización de las y los de abajo del campo bajo la bandera de la Vía Campesina en Argentina.
Por Facundo Cuesta / fotos Rodrigo Lendoiro y Lucía Fernández
Huerquen: Gracias por este tiempo. Para empezar queríamos pedirte un repaso del estado de situación del sector de la agricultura familiar en argentina, y sobre todo del impacto de la apertura importadora del gobierno.
Diego Montón: Bien, partiendo de algunas cosas que se desprenden del último censo agropecuario (y decir que tenemos un gran déficit estadístico y de datos por la forma en que se hacen las mediciones, por cómo se interpreta y cómo se mide la agricultura familiar) vemos que hemos tenido una pérdida muy importante de establecimientos agropecuarios y de la agricultura familiar entre el 2008 y el 2018, del 30%. Es un número grande. Y si tomáramos desde ahí seguramente el proceso ha sido más grave, incluyendo la gestión de Alberto Fernández que no logró generar una ofensiva política para el sector que permita (al menos) frenar ese proceso. Donde además la política pública no pudo estar orientada de manera estratégica, ordenando de alguna manera todos los programas que estaban dispersos. O sea que el sector llega a esta era libertaria en un proceso complejo, donde además se combinó la desarticulación de todas las políticas que existían y eran muchas, y a su vez con la apertura de las importaciones, de liberar el mercado, que ha sido muy dura para para el sector. Lamentablemente, no tenemos hoy números concretos como puede haber de PYMES por ejemplo, porque las PYMES al ser entidades jurídicas, quiebran y cierran, o abren y se inscriben, y por lo tanto se pueden medir. Nosotros no tenemos datos, sí tenemos la realidad que vamos viendo todos los días, y que es muy dura. Si bien no asistimos a una ofensiva masiva sobre los territorios como en algún momento pensamos que podría suceder con el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) porque no hubo una gran masa de capital financiero que venga a invertir a los territorios, y por lo tanto no hubo conflictividad con desalojos y despojo como en otras épocas (como los 90s por ejemplo), lo que sí se ha visto es una pérdida enorme de rentabilidad del pequeño productor campesino, de cómo su producto vale menos y se van achicando las unidades. Por ejemplo, las parcelas hortícolas se van reduciendo a la mitad, no da el capital para el trabajo del suelo, la compra de semillas, de algunos insumos. No da para sostener el mismo ciclo anterior, y entonces se está achicando. Después tenemos otro elemento, que es el cambio climático y la sequía, que en toda la zona de secano, donde hay mucho campesinado productor de cabras, de vacas, también ha sentido el impacto de la sequía sin ningún tipo de acompañamiento del Estado, por lo tanto también se han perdido muchos vientres y se han achicado bastante las majadas de cabra, los rodeos de vacas. Entonces achicamos la superficie y además valen menos los productos, por lo tanto está muy complicado el sector.

.
Hqn: Sobre las importaciones dabas como ejemplo la situación del tomate y la llegada de pulpa de Chile o de China, frente a lo que las familias productoras no podían competir. Ahí el discurso de los libertarios es fuerte: “ustedes piden protección, pero en realidad son ineficientes, y si le piden al Estado que los proteja ese diferencial lo pagan los consumidores”…
DM: Sí, totalmente, hay dos cosas ahí. La primera es que el mercado global de alimentos es un mercado ampliamente subsidiado. No existe ese libre mercado que los libertarios plantean. La Unión Europea tiene la Política Agropecuaria Común (PAC) de miles de millones de euros en subsidios y créditos para la producción agropecuaria. Estados Unidos tiene la “Farm Bill” también, incluso son leyes que se actualizan automáticamente, que se renuevan cada 5 años y por lo tanto atraviesan las gestiones políticas. Igual China, una masa enorme. Brasil tiene una importante política de subsidio a la agricultura, e incluso países como Chile o Paraguay tienen políticas de subsidio. Por lo tanto, no tiene que ver con una cuestión de competitividad como lo plantean, eso es una abstracción. Si a eso le agregamos que Argentina tiene un déficit estructural, porque no tiene ferrocarriles y la producción se tiene que mover por rutas, sacar un tomate de Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires tiene todo un costo porque es muy cara la logística en camiones. Si le agregamos que desde que está Milei no se mantienen las rutas, y los caminos rurales de los pueblos y del pueblo de la ciudad están destruidos, bueno todo eso juega contra la competitividad.
Sí hay una cuestión que tiene que ver con el proceso de apropiación de la renta agropecuaria, y lo explicábamos con el ejemplo del tomate: de cómo año tras año el productor puede comprar menos cosas con el kilo de tomate que vende. Lo mostrábamos con el pan, con el combustible. El tomate sigue valiendo en la góndola relativamente lo mismo todos los años, entonces esa renta que pierde el productor no es una renta que gana el consumidor, sino que se la están apropiándose las cadenas de suministro, los insumos, el combustible que aumentó como 1200% (para el tractor, para los pozos de agua). Entonces todo eso se combina.
Dijimos que son varias cosas: cambio climático, apertura de importaciones de productos que están subsidiados, este proceso de apropiación de la renta a partir de la ventaja competitiva que tienen estas corporaciones en torno a aumentar los precios, un Estado que no brinda ni siquiera una herramienta, y agreguémosle la imposibilidad de acceder a financiamiento porque hoy el productor tiene dónde pedir un crédito para ponerse a producir. Es muy difícil.
Hqn: Hablabas de corporaciones, y antes de las elecciones se dió una baja sorpresiva de retenciones a cero para todos los productos de exportación que se la apropió un sector muy pequeño de corporaciones (exportadores, que no producen), mientras un enorme abanico de productores de cultivos extensivos fueron puenteados por decirlo rápido. ¿Cómo lo estás viendo? desde otro sector
DM: Bueno, en principio, un poco lo último que dijiste es importante. Son las retenciones a un esquema productivo de muchos que hay en la Argentina. A un modelo productivo que está mucho más cerca del puerto que otros, que tienen ventajas sobre otros sistemas productivos de la Argentina, y que además está montado sobre suelos muy ricos en materia orgánica que se la pueden apropiar en productores individuales, y por lo tanto, corresponde que un productor que tiene un gran excedente pague un impuesto. La discusión nos parece que hay que plantearla en función del contexto federal. Ahora bien, no es lo mismo un productor que tiene 100 hectáreas que un productor que tiene 5.000, y el que tiene 20.000. Por eso siempre desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) hemos planteado que hay que discutir el impuesto que sirva para el desarrollo nacional, pero que a su vez sea segmentado y diferenciado según las distintas realidades, donde quizá un productor de menos de 300 hectáreas no pague, un productor de 300 a 2.000 pague un canon, de 2.000 a 5.000 otro, y más de 5.000 una retención mayor. Y además con una dinámica que no sea que eso lo administren las exportadoras. Quizá lo más justo sería, como hizo la última gestión de Kiciloff, el reintegro a los pequeños productores: el Estado cobra todo y después le devuelve a los pequeños productores las retenciones. Eso creo que sería el esquema más justo.
Lo que hizo este gobierno fue reírse de un sector que lo viene bancando ideológicamente, porque habló de liberar las retenciones, cuando está claro que tenían un acuerdo pautado con estas cerealeras que básicamente les ponían dólares encima en un momento que el gobierno estaba quemando dólares. Una falta de respeto a la Mesa de Enlace que tanto ha hecho por este gobierno. Siempre son las exportadoras las que ganan cuando se consiguen reducciones de las retenciones. Más allá del paupérrimo papel de la Mesa de Enlace, fueron 1.500 millones de dólares que perdió el Estado Nacional, que los entregó a las grandes exportadoras, y que podrían haber sido el capital para sostener la ley de emergencia en discapacidad o el financiamiento universitario, que el gobierno dice que no hay plata. Ahí sí es todo el pueblo argentino el que se está viendo perjudicado por esa medida.

.
Hqn: Hablando de Milei y su gobierno, es fácil reconocer ahí enemigos, adversarios o antagonistas de proyectos nacionales, populares, democráticos; pero tratándose de lo agrario, parece pasar eso que mencionaste de EEUU: una continuidad en las gestiones. Y donde al campo nacional, popular, democrático, a las organizaciones populares, parece costarle mucho poder no sólo esbozar, sino defender, un programa agrario alternativo al consenso de los commodities. ¿Cómo ves esta situación?
DM: Bueno, uno de los sentidos de la Mesa Agroalimentaria Argentina tiene que ver con impulsar un debate de la política agraria desde una perspectiva desarrollo nacional con todos los sectores del campo nacional y popular. Debate que quizá no se da desde el 73. Desde ahí creo que no se ha discutido política agraria, se han discutido retenciones, algunas cuestiones más impositivas, y por supuesto, el campo cambió, no solo en la Argentina. El régimen alimentario global cambió, el capital financiero lo transformó, y es un debate ausente en la clase política en su conjunto. En esta campaña electoral por ejemplo no se discute la cuestión agropecuaria, sí las retenciones, sí las exportadoras, pero eso es un pequeño párrafo de lo que necesitamos discutir en un contexto donde la producción de alimentos está subordinada a la cuestión financiera, a la cuestión tecnológica, a la cuestión de los datos, donde cada vez tenemos menos capacidad de toma decisión y estamos cediendo espacio a las corporaciones. Nuestro Estado se está retirando sin poder poner algunas herramientas que garanticen dos cosas: la alimentación del pueblo argentino, y el uso sustentable de los bienes naturales.
Incluso los sectores progresistas y de izquierda que hoy miran a China, no terminan de entender que lo que vienen haciendo ahí es gracias a una visión muy clara del desarrollo rural, que inició con la reforma agraria y que continuó con garantizar una política de vida digna en el campo. Por eso la mitad de la población china sigue viviendo en el campo, porque hay un campo que la contiene. Además porque la soberanía alimentaria china está pensado en dos esquemas: la producción externa, pero fundamentalmente la producción interna de alimentos con el campesinado chino. Acá estamos discutiendo cómo poder sacarle una pequeña renta a la inversión del capital financiero, mientras ese capital financiero tiene cada vez más poder para discutir (los medios de comunicaciones, la corte suprema, el lobby). Nosotros creemos que falta mucho para lograr esto de urbanizar la discusión del programa agropecuario. Necesitamos también que los sindicatos puedan comprenderlo, porque acá tenemos dos cosas en juego: la alimentación y el ingreso de divisas, y estamos perdiendo en las dos. Nuestro pueblos está comiendo mal y las divisas no están en el Banco Central. Es evidente hace falta discusión. Vos lo dijiste, ningún partido político hoy está abordando la discusión de la cuestión agropecuaria. Parte de la discusión del programa agroalimentario es cómo enfrentar esas corporaciones para ponerle reglas claras. China pudo someter al capital financiero a sus propios intereses, con un esquema, con una dinámica organizativa, social y cultural; ha logrado internamente que el capital financiero invierta en las líneas estratégicas y bajo las condiciones que el Estado chino plantea. Argentina está muy lejos de eso.
Hqn: Hoy China exporta capital, y una de esas cerealeras que está en las costas de Santa Fe es una transnacional china. Y hay una idea fuerte de que en este mundo en disputa “sí o sí nos vamos a recostar sobre uno de los dos polos”, y China es uno uno de ellos, ¿no?
DM: Primero, yo creo que, más allá de recostarse o no recostarse, hay que tener un proyecto propio sobre el cual se discute la geopolítica ¿no? sin subestimar el rol de la geopolítica, las relaciones de fuerza que existen, pero no se trata de decir “Estados Unidos o China” sino para nuestro proyecto, qué relaciones tenemos que tener con cada uno. Y el problema es que no tenemos proyecto agroalimentario.
Cofco es una corporación agroalimentaria que no solamente juega en el mercado internacional, sino que principalmente juega en el desarrollo interno de China. Es la empresa que regula los precios que le pagan a los productores y a los campesinos chinos, es la empresa que abastece de alimentos almacenes y supermercados en China. Más allá de una discusión ética de si acá el Estado argentino decide regalarle miles de millones de dólares ¿no? Pero ellos, en el marco de las reglas acordadas, van capitalizando una empresa que hacia adentro de China cumple un rol social importante. No es Cargill. Hay una diferencia en torno a esa relación, porque es un capitalismo de estado controlado en función de una perspectiva desarrollo.
Creo que China está jugando en las reglas del mercado internacional, que no define China, pero que en esas reglas están haciendo su política. Nosotros tenemos que tener nuestra prioridad, que es alimentar al pueblo argentino y capitalizar el desarrollo nacional. Creo que, un poco, ese es el debate que no estamos teniendo, cuáles serían los instrumentos, las herramientas ¿no?
Hqn: Decías “alimentar al pueblo argentino y al mismo tiempo capitalizar un proceso desarrollo”, y ya vamos a hablar de Latinoamérica, pero en función de esto último ¿Cómo ves un modelo como el brasilero de dos ministerios?
DM: Yo creo que para una etapa de transición es importante, que nosotros también lo necesitaríamos, porque son dos ministerios con objetivos muy distintos, justamente, un ministerio pensado en poder regular al capital financiero, orientarlo, controlarlo, y obtener las divisas de esa dinámica, y otro ministerio atendiendo a un sujeto específico que tiene que ver, no solamente con la producción de alimento, tiene que ver con el arraigo, con cómo pensamos la distribución de la población en la ruralidad argentina que es mucho más amplio ¿no? y tiene que ver con la generación de trabajo genuino en el campo. Es además la posibilidad de pensar un programa alimentario desde ese sujeto. Creo que eso es un acierto de la experiencia brasileña, y de alguna manera permite que hayan funcionarios enfocados en su objetivo. Obviamente, se necesitan plantear instancias de cooperación, de coordinación, de articulación. Creo que son dos mundos distintos, y ambos tienen que ser controlados por una estructura de gobierno. Sobre la cuestión institucional, no se la puede entregar ni a una organización ni a una empresa, más allá que pueden haber actores obviamente, con experiencia en la cuestión privada o con experiencia en la militancia, pero no puede haber una institución que sea un botín, ni de la Mesa Enlace ni de una organización campesina.
Yendo a la agricultura familiar, hay múltiples experiencias exitosas que se pueden tomar como base para hacer una política universal: de agregado de valor, de acceso a la tierra, de agroecología; son experiencias, pero eso no implica que una organización sea la que deba ejecutarla. Justamente, si volvemos a la visión china, pensar el desarrollo tiene que ser desde una visión general.

.
Hqn: Con foco en la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos ¿Cómo estás viendo a nuestra Latinoamérica?
DM: Bueno, estamos en un momento complejo ¿no? Un momento donde además geopolíticamente América Latina está amenazada.* Este momento de transición, de que la hegemonía global pase de occidente a oriente, es un momento que hace que América Latina quede en el centro de esa disputa. La llegada de Trump no cambia radicalmente la posición de Estados Unidos, pero sí las herramientas que utiliza Trump son más radicales, más violentas. Estamos en un momento donde el escenario bélico está a la vuelta de la esquina y eso condiciona de manera importante la política. Además la CELAC está diezmada, la UNASUR quedó desintegrada, el Mercosur con la Argentina y Paraguay también está complicado. América Latina requiere para esta etapa de alta conflictividad global, unidad. Incluso, para Brasil, que ha encontrado una vía que va consolidando en los BRICs, y le permite cierta estabilidad. Los BRICs se abren también como una espalda financiera importante.
Yendo a la cuestión de la agricultura familiar, en Brasil está muy complicado en términos de que después del gobierno de Bolsonaro el parlamento tomó protagonismo incluso en el manejo de presupuesto y cada diputado maneja una porción del presupuesto, y eso desintegra la capacidad del Estado. Incluso la reforma agraria está bastante lenta, si bien Lula avanzó con algunas expropiaciones está difícil. Pero aún en ese contexto hay un amplio programa para el sector. Este ministerio que decíamos, de Desarrollo agrario empezó a tener la posibilidad de financiar proyectos de agregado valor, es importante. Además sobre algo que creo que es fundamental como la innovación aprovechando todo el avance chino en maquinaria para la agricultura familiar, ya hay universidades que están empezando a reproducir, fabricar y enlazarse con esas empresas chinas, lo cual me parece que pone a Brasil adelante.
Lo de México también es muy interesante. Nos queda lejos pero vemos cómo un Estado pegado a Estados Unidos, superdependiente económicamente (más del 80% de su economía internacional es al mercado de Estados Unidos, o sea que están supercondicionados) aun así hay una presidenta y un movimiento popular que han planteado una agenda que incluye la soberanía alimentaria, que sostuvo la prohibición del maíz transgénico, muy importante y simbólico. Y claro que no es un paraíso con los problemas del narcotráfico y la desaparición de personas.
Lo de Cuba sigue siendo una luz de esperanza en el tema campesino y desarrollo rural, con todas dificultades que tiene. Después de la reforma de la constitución hay todo un nuevo paquete de leyes muy interesante donde adaptaron toda la declaración derechos campesinos a legislaciones cubanas en tierra, en semillas, en agroecología.
Hqn: ¿Colombia?
DM: Colombia también! Y resaltar que sigue siendo un escenario difícil, con hipótesis de conflicto incluso. A partir de los acuerdos de paz se siguieron desarrollando conflictos que hay que entender como contexto en el cual el gobierno actúa. El gobierno colombiano puso en relieve al campesinado, a la agroecología, a la cuestión de la tierra. Se avanzaron en procesos de reforma agraria, en algunos programas importantes de producción de alimentos, de agroecología, y además de dar la batalla global. En febrero se va a hacer la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria, que la convoca el Gobierno con la FAO, para discutir justamente reforma agraria y desarrollo. Creo que por ahí van las experiencias más positivas en un contexto como decíamos muy complejo.

.
Hqn: También empieza a circular esta noción de “chovinismo alimentario”, donde los países centrales plantean el acceso a los alimentos como una cuestión de seguridad nacional, vos hablabas en el Seminario del desafío de la articulación de esfuerzos hacia la Soberanía Alimentaria en términos regionales, más allá de las fronteras de nuestros estados-nación. Quería pedirte que desarrolles un poco más esa idea.
DM: Tiene que ver con la discusión que teníamos antes. ¿Cómo pueden los estados nacionales abordar la gran disparidad que hay hoy de capital? y que hace a las posibilidades desarrollo. Es difícil incluso para Argentina; Brasil recostado en los BRICs pero con dificultades en poder construir una corporación propia que salga a dar batallar en el mercado global. El comercio internacional tiene mucho en torno a cómo podemos discutir también la soberanía alimentaria. O sea: tenemos un capítulo local, pero tenemos también un capítulo que es pensar cómo nuestros países se pueden insertar en ese mundo. Argentina consume café, arroz y múltiples cosas que son fundamentalmente del Mercosur o de Sudamérica, pero que están intermediados por corporaciones que no son de la región. Yo creo que hace falta una política consensuada de la región de la dinámica interna y de la forma de conexión con los grandes bloques. Por ejemplo, está el acuerdo Mercosur – Unión Europea, pero nosotros como Mercosur no estamos discutiendo una política común en la región, estamos discutiendo solo cómo llegamos a relacionarnos con Europa. Europa sí discute una política común y tienen un montón de elementos comunes a la hora de pensar el desarrollo. Entonces, pensar el desarrollo de una manera común para poder ver qué rol juega cada país, y después pensar la posibilidad de una construcción institucional y una corporación sudamericana, que por ejemplo pueda ser la que pone los barcos para que los alimentos se trasladen. Si tuviéramos una entidad propia con la capacidad para trasladar los alimentos, comprar en un lugar y vender en otro, seguramente tendríamos mucho más capacidad de que parte de esa renta quede en la región. Pero no estamos pudiendo hoy sostener una unión de gobiernos. Eso exige una capacidad que quizá sí podríamos construir desde los movimientos también. O sea, por eso ahí pensar la dinámica que podría existir entre Estados y organizaciones de manera de que esa estructura tenga un componente y un componente de cada uno, y pueda transitar los vaivenes de algunos cambios políticos en función de un co-manejo institucional. Existen algunas experiencias, pero de otra escala, habría que pensarlo. Incluso te digo algo, los chinos tienen una federación de cooperativas chinas que han intentado en su momento establecer relaciones con cooperativas de América Latina también para pensar un esquema distinto. Pero en América Latina estamos todavía muy dispersos, muy lejos para poder incluso discutir esa hoja de ruta.
Hqn: Para ir terminando. A fin de año va a realizarse el 8vo Congreso de la CLOC en México, y al mismo tiempo ahí habría un mojón importante en la reorganización de la Vía Campesina Argentina. Quería pedirte que nos cuentes sobre ese proceso de reorganización de la Vía acá y las perspectivas y los desafíos del Congreso de CLOC en México.
DM: En primer lugar, sí, estamos en un proceso de reorganización importante, que lleva su tiempo de madurar, de que se cierren algunas heridas, y sobre todo, de la posibilidad de que en el proceso de la Vía Campesina se incorporen nuevas organizaciones que desde mi perspectiva también va a garantizar que continuemos consolidando la esta nueva etapa. Hoy logramos un espacio orgánico en el cual hay 5 organizaciones nacionales con una comisión coordinadora, con una representación de esa comisión en la Comisión Política de la CLOC, un proceso nuevamente legítimo y orgánico a la a la coordinadora. El camino al congreso permite también que haya una agenda específica, que es la discusión en torno a los documentos del congreso, el análisis de coyuntura, los desafíos ¿no? que se va a terminar de consolidar en el congreso. Después vamos a tener el desafío de poder ir consolidando el proceso de la confianza e incorporando otras organizaciones. En la Argentina tenemos muchas organizaciones locales o provinciales que no están insertas en una organización nacional, y que si bien pueden no tener el mismo estatus que una organización nacional, sí puedan ser parte de esa red en términos de la agenda política, de la discusión, de la formación, de la lucha. Sobre todo también pensando en los pueblos originarios, organizaciones mapuches, diaguitas que sostienen dinámicas de lucha puedan también incorporarse, creo que eso va a ser un desafío. Tenemos la expectativa de que sea una plataforma de agenda de lucha que no se inserte en la rosca política. Cada organización tiene la libertad de discutir la política, de participar o no en un partido político, en una elección, pero lo que nosotros apuntamos es que esta plataforma no se incorpore como tal. Pensamos que la Vía Campesina no se tiene que involucrar como tal en esa discusión, sino en la visión global de la agenda de lucha por la soberanía alimentaria, la reforma agraria, y la dinámica de América Latina. Creo que estamos encaminados y que, paso a paso, vamos a tener buenas noticias.
entre Mendoza y Buenos Aires, octubre de 2025
Esta entrevista forma parte de la cobertura del Seminario “El Futuro de Nuestro Alimento” realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de junio de este año y organizado por la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL), junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y el Grupo ETC.